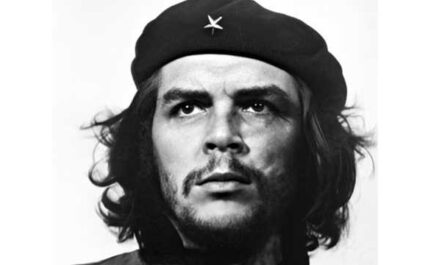El Festival del Caribe en Santiago de Cuba concluyó con la llamada “quema del diablo” frente al mar. Es todo un símbolo. Una armazón de paja y madera arde, y con él termina una fiesta que a la vez reúne a artistas populares y académicos, investigadores y poetas, teatristas y pintores, gente a la que la música se le desborda, personalidades que han dedicado su vida a visibilizar la perpetua cocción de la identidad.
La llama arde para cerrar y para abrir, porque ya se sabe que el próximo julio la cita es en Santiago de Cuba, en sus calles e instituciones. Si en este 2024 estuvo dedicada al estado de Bahía, en 2025 se dedicará a la isla de Curazao. Eso me hace recordar el convite dedicado a Bonaire, que redescubrió esta isla entre nosotros.
No hay culturas pequeñas. En todas las geografías, incluso en las menos mediáticas, están flotando en el aire los saberes y los sabores.
Por demasiado tiempo, por muchas circunstancias hemos mirado lejos, y no nos hemos detenido lo suficiente para mirar al lado, para mirarnos por dentro. El Festival del Caribe ha propiciado, ha fundamentado esas nuevas ópticas, ha visibilizado a los grupos portadores y gestores de nuestras tradiciones.
El Festival del Caribe es descolonizador por excelencia
Todavía con esa atmósfera en el aire, se produce la llamada “invasión” de una conga santiaguera que visita a otra, como adelanto del carnaval. Todo un pueblo se mueve. La risa es siempre un arma. La música sana.
Justamente eran tiempos de carnaval cuando se asaltaron los muros del Moncada. Desde entonces, música, independencia e historia andan juntas.
La radio acompaña todos los momentos, con sus voces y con su música. Con los tambores y la corneta china, con el canto patriótico y los testimonios de excepción, con la crónica y la evocación histórica, con la obra de cada día hecha en circunstancias retadoras.
Y el Caribe sigue en nuestra sangre, en nuestro pecho, en nuestras voces. Sigue, como llama encendida.


 por
por